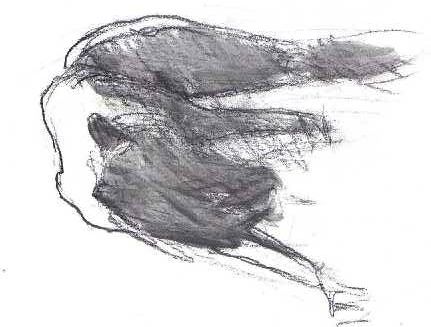 El enigma de Ishtar
El enigma de IshtarNovela policial

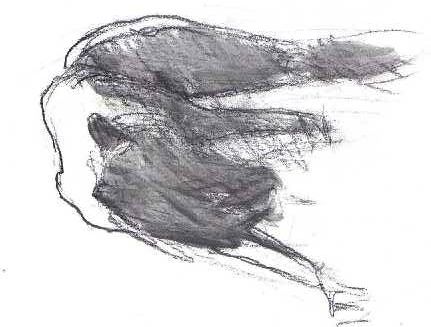 El enigma de Ishtar
El enigma de Ishtar
Una hermosa mujer es encontrada, en su departamento, ahorcada con la corbata que solía colgar del cuello de sus amantes. De procedencia turca, esa corbata tiene bordado en filigrana un antiguo poema de amor islámico, quizá un acertijo o el anuncio de un destino.
La investigación del asesinato, ocurrido en el Buenos Aires de 1998, lleva a una indagación acerca del enigma femenino cruzado por el erotismo y la muerte, reavivando antiguas mitologías que entreveran el culto mesopotámico a la diosa Ishtar, sus putas sagradas y el terrible Gilgamesh con el lavado de narcodólares, el tráfico de diamantes y la venta de los aeropuertos en la época menemista.
A continuación se transcribe el primer capítulo de la novela.
Buenos Aires, domingo de mayo, 1998, por la mañana. Un BMW se detiene abruptamente ante el semáforo que ha virado al rojo. El hombre del asiento trasero, de aspecto más juvenil que su edad improbable, cabecea hacia el chofer, le dirige una mirada desaprobadora, pasa maquinalmente una mano por el mentón de barba incipiente y se acomoda el pelo desalineado, cuyo arreglo sólo se consigue con un minucioso cuidado de peluquería. El sol, filtrándose entre las nubes de la pasada tormenta, despierta destellos grisáceos en su impecable traje de alpaca. Cuando el verde los habilita ordena al conductor que no se apresure. Ya próximo al destino advierte que aún no es la hora, que llegar antes de lo convenido delataría su premura, que muchas veces en esa relación se dejó llevar por impulsos y le han jugado en contra, que con ella no conviene descubrir con tanta facilidad el juego y a pesar de las ganas, de la urgencia, pide al chofer dar algunas vueltas. ¿Por dónde? Por donde sea. Avezado en los negocios, en negociaciones, se reconoce en esta instancia movido por la ansiedad. Trata de ordenar sus ideas, de pensar en ella con alguna frialdad pero no lo consigue, el intento de colocar cada cosa en su lugar en esa tempestuosa relación se le vuelve imposible. “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”, recuerda haber escuchado más de una vez y se da cuenta de los absurdos en los que suele desembocar la apelación racionalista. Fatigado, indica al chofer enfilar hacia la dirección indicada, resuelto a enfrentar lo que le espera, al menos eso quiere creer.
Al rato, el BMW se detiene frente a un edificio de Avenida del Libertador, casi esquina Lacroze. El hombre de gris despide al chofer diciéndole que regresará en taxi. Por un momento se demora observando las molduras art deco de la fachada, luego extrae unas llaves del bolsillo y abre la puerta de calle.
Ante el departamento “A” del piso veinte pasa a otra llave, la introduce en la cerradura, intenta abrir pero no gira. Nerviosamente confirma que está en el lugar correcto, reitera el intento. De pronto, alguien abre desde dentro, el hombre de gris se topa con la corpulencia de un extraño de mediana edad, frente prominente destacada por una incipiente calvicie y ojos oscuros que lo miran con fijeza. Pronuncia unas palabras que no resultan todo lo firmes que hubiese querido:
-¿Quién es usted?
-Esa es, en todo caso, mi pregunta.
En la mano del desconocido brilla el metal de un escudo. La misma escena, vista incontables veces en el cine, le produce al hombre de gris una rara sensación de familiaridad. Pero esta vez le toca protagonizarla.
-Soy Julio Corominas, vengo a visitar a mi amiga Isabel. ¿A qué se debe su presencia? -contesta con mentida cautela.
-Inspector Esteban Riquelme -dice el hombre secamente, mientras continúa exhibiendo la credencial-. Pase.
Ingresan a una sala cuidadosamente decorada; en las paredes cuelgan óleos, como en una galería de arte. Permanecen uno frente al otro, manteniendo en suspenso una definición que no llega. Mirando de soslayo hacia el dormitorio, donde se escuchan pasos y murmullos, el recién llegado rompe el tenso silencio:
-¿Qué ha pasado, inspector?
Con un gesto, Riquelme le indica el camino.
El dormitorio es amplio, con una pared forrada de espejos que disimulan un vestidor. Corominas fija una mirada detallista, minuciosa, en el entramado rojo, negro, blanco y lila del acolchado traído por Isabel de un pueblito turco, absurdamente recuerda la adoración de ella por ese cobertor. Sale del ensimismamiento cuando el inspector lo toma del brazo, obligándolo a girar hacia la puerta del baño. Se cuelga con la vista de unos uniformados, entregados a una suerte de danza fantasmática alrededor de un bulto sobre el piso.
Impaciente, el inspector interviene:
-¿Qué tiene usted que ver con esto?
Extrañamente contorsionada, los ojos abiertos en la que fuera una mirada estuporosa, ésa es, ha sido Isabel. El cuerpo desnudo vuelve siniestro el cuidadoso peinado y la seda de una corbata que ciñe su cuello. Le cuesta desprenderse de estos detalles, pero un íntimo sacudón lo obliga a pasar con la mirada por la boca abierta, que parece vociferar mudamente. El cuerpo contraído resulta una blasfemia de quien fuese tan sensible a la hermosura.
La insistencia del inspector interrumpe la espantosa fascinación de Julio Corominas.
-¿Qué tenía que ver esta mujer con usted?
Con el gesto descompuesto, el hombre de gris aparta la mirada.
-Salgamos, por favor, no resisto.
Luego de hacerlo sentar en un sillón de la sala, Riquelme deja pasar unos minutos.
-¿Qué tenía que ver esta mujer con usted? -reitera luego.
-Alguna vez la creí mía.
-Explíquese. Sea concreto.
-Alguna vez la creí mía.... Mía esa corbata y también ella -responde con los ojos vidriosos, como si hablara para nadie.
-Una mujer fue ahorcada con su corbata y usted llega al departamento con su propia llave el día del asesinato…
-Tengo la llave, es cierto, hace tiempo que no la uso. Isabel me llamó por teléfono para invitarme a un encuentro, hoy… a esta hora… En cuanto a la corbata, no dije que fuese mía en la actualidad... Lo fue pero dejó de serlo el día que la abandoné. Porque tuvo otro destinatario.
La inicial desconfianza del policía se transforma en curiosidad, el relato comienza a intrigarlo. Los hombres que se movían buscando rastros se han detenido y tratan de seguir la conversación desde la habitación contigua. Advertido, Riquelme sugiere continuar en otra parte.
-Usted dirá -invita una vez sentados a la mesa del comedor diario.
Corominas comienza a hablar en medio del agobio con la mirada en el piso, la retina todavía ocupada por la ominosa escena.
-Isabel trajo la corbata… de un viaje al Cercano Oriente… para reemplazar otra, que acostumbraba hacerle llevar al hombre que estuviera con ella. La anterior era excelente, pero ésta tiene algo especial.
Riquelme advierte que no conviene apresurarlo. Al rato, Corominas agrega:
-Si la observa con detenimiento comprobará que la filigrana no es un dibujo sino un texto, una leyenda oriental, quizá un antiguo poema de amor. Con Isabel cumplíamos un ritual, que se le había ocurrido; era muy imaginativa y yo la consentía en sus caprichos porque me parecían divertidos... ¿Qué estaba diciendo?... Ah, sí... Cada vez que íbamos a una reunión, venía a buscarla, Isabel me ponía la corbata. Yo me sentaba frente al espejo, ella se colocaba a mis espaldas; pasando los brazos por sobre mis hombros hacía el nudo...
Corominas toma un respiro, quisiera detenerse pero el silencio lo agobia.
-Disculpe inspector –continúa-, pero decir esto, en estas circunstancias, me hace sentir ridículo; aunque para serle sincero, éramos felices... o me parecía. Quiso el azar que hace un tiempo concurriera a la inauguración de una muestra de pintura, fui solo. Imagínese mi sorpresa... y mi desolación, al advertir que otro la llevaba puesta. Un extraño, alguien sin rostro para mí. Fue ver ese fatídico cuello y comprender que el hombre era su amante. Otro, no yo. ¿Me entiende?
Riquelme asiente con un movimiento de cabeza. Saca de un bolsillo un paquete de cigarrillos y convida a Corominas con un Particulares.
-No, gracias, Isabel me acostumbró al tabaco turco y no pruebo otro. Si es fumador de tabaco negro, el aroma no le resultará desagradable. Saca un paquete de Dafnis y prende uno.
-Volviendo a la corbata...
Sumido en el relato, Corominas quiere continuar, y eso es bueno para la investigación, piensa Riquelme, sabedor por experiencia de que las confesiones alivian, mientras demora encender su Particulares aspirando el envolvente aroma de esos pequeños cigarrillos de corte oval.
-...Por esas vueltas de la vida... y de la muerte, ha retornado, del peor modo, a su dueña. Le sugiero se informe sobre el último desengañado; seguramente podrá decirle… más cosas que yo.
-¿Y el llamado telefónico, esa invitación que ella le hizo?
-Me sorprendió, no la veía desde el fatídico día que descubrí a mi reemplazante con la corbata puesta. Cuando escuché su voz me alegré, era un triunfo. Mi orgullo me había impedido pedirle alguna explicación sobre su manera de actuar. Su llamado fue amable, aunque perentorio. Necesitaba verme, dijo. Yo le propuse la próxima semana pero contestó que estaría fuera; convinimos en reunirnos hoy, a la hora que llegué… creo habérselo dicho, éramos maniáticos de la puntualidad. Usted conoce el resto.
A medida que habla, Corominas se va recomponiendo, ahora mira al inspector a los ojos. Midiendo las palabras, agrega:
-Para cualquier aclaración llame al estudio de mis abogados, los doctores Sarsfield y Weber. Este asunto quedará en sus manos.
Extrae del bolsillo interior del saco una estilográfica Mont Blanc, haciendo notar al inspector su recuperada condición de persona importante. En el reverso de una tarjeta propia escribe el número telefónico de los abogados.
-Puede irse... por ahora. Seguramente tendremos más para preguntarle. No se aleje de la ciudad -concluye Riquelme secamente mientras lo mira con fijeza, queriendo hacerle entender que su presuntuoso despliegue no le hace mella.
Una vez que Corominas se marcha, el inspector se dirige hacia la enorme puerta ventana que da al balcón terraza en busca del fresco de la mañana. La vista de la ciudad y del río marrón es magnífica. Cuando distingue los veleros recuerda que es domingo. Observa la tarjeta que Julio Corominas le entregara: impresa en tinta color sepia y trazo distinguido, lee su condición de Presidente de la poderosa CODEA, Codificación Empresarial Americana. Deja perder la mirada en el horizonte del río, que parece agrupar los nubarrones, y las preguntas se le mezclan: ¿Qué buscaba ese hombre, el día y en el lugar del crimen? ¿Borrar alguna huella que lo incrimina? ¿Dónde imprime estas tarjetas, cuánto le habrán costado? Considera llegado el momento de volver a casa, preparar unos mates y leer el diario para averiguar la formación de Racing.
En el camino de retorno no logra abandonarse a la pasión futbolera; una y otra vez, desde la disposición de los volantes para enfrentar esa tarde a River retorna a la evidencia de que está todo por hacer en este caso. Hablará con el Mayor Firpo, Director de Homicidios, para que el asunto tenga la menor difusión posible y así disponer de tiempo para investigar con la pista lo más despejada posible, es preciso que juegue este partido por su cuenta... este partido por su cuenta... se dice patinando entre Isabel, Racing, la corbata y Oreste Omar.
Ni bien llega a la casa ordena por teléfono una custodia de veinticuatro horas en el escenario del crimen, con instrucciones para que nadie pase. Sólo él podrá volver y no duda lo hará. “No puede ser -dice para sí-. No puede ser que se nos escape otro campeonato”.